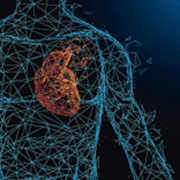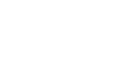Quirónsalud
Blog del equipo de Cardiología del Hospital La Luz
- 20258jul
Me han diagnosticado Fibrilación Auricular: ¿qué debo saber?
[Ocultar][Seguir leyendo]La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia supraventricular más frecuente en la práctica clínica. Se caracteriza por una activación eléctrica caótica de las aurículas con frecuencias por encima de 300 latidos por minuto y frecuencias cardiacas variables dependiendo la respuesta de los ventrículos, aunque por lo general suelen ser elevadas (entre 130 y 180 pulsaciones), lo cual se manifiesta con síntomas de palpitaciones, sensación de falta de aire e incluso dolor de pecho.
En la actualidad disponemos de varias herramientas para el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de arritmia. A lo largo de este artículo se pretende hacer hincapié en dos pilares del tratamiento: la prevención de eventos tromboembólicos y la estrategia de control de frecuencia versus control de ritmo.
Es importante destacar que la FA es una arritmia que supone un riesgo embólico más elevado que el de las personas sin esta arritmia. ¿Y esto que significa? Que hay más probabilidades de que se genere un coágulo en la aurícula por la activación eléctrica caótica antes mencionada, y el consecuente riesgo de que ese coágulo migre dentro del torrente arterial y acabe produciendo un ictus, isquemia mesentérica, renal, etc. Para estratificar dicho riesgo, nos basamos en una escala llamada CHA2DS2 VA Score, por sus siglas en inglés, el cual recoge características del paciente (insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, ictus, cardiopatía isquémica y eventos tromboembólicos previos). Si la/el paciente presenta una puntuación de 2 o más, tiene indicación de anticoagulación como tratamiento preventivo. Puntaciones de 0 no requieren anticoagulación. Cuando la puntuación es 1, la decisión debe ser consensuada entre el paciente y especialista. El fármaco anticoagulante a elegir depende de las características del paciente, pero básicamente en la actualidad contamos con antagonistas de la Vitamina K (warfarina, acenocumarol) y anticoagulantes directos - ACOD (Dabigatrán, Rivaroxabán, Apixabán y Edoxabán).
El otro pilar del tratamiento de la fibrilación auricular es la estrategia con respecto al ritmo, es decir, optar por una estrategia de control de frecuencia cardiaca, dejando al paciente con la arritmia y bajando las pulsaciones a valores normales con medicamentos, o la estrategia de control de ritmo, revirtiendo la arritmia para conseguir un ritmo normal, ya sea con una cardioversión eléctrica, con fármacos antiarrítmicos para la reversión y prevención de recurrencia de la arritmia, o con procedimientos de aislamiento de venas pulmonares (ablación de la arritmia).
Cada punto del enfoque terapéutico así como cada una de las opciones, suponen al paciente riesgos así como beneficios, superando ampliamente estos últimos a los primeros, siempre que el tratamiento se haga a medida para cada caso en particular, y siempre teniendo en cuenta las preferencias de cada paciente, el cual debe desempeñar un papel central en el conocimiento de su patología y sus opciones para alcanzar decisiones conjuntas con su cardiólogo.
Por el doctor Julián Crosa Ruiz de Temiño
0 comentarios - 20252jun
Recomendaciones cardiovasculares para la práctica del buceo recreativo
[Ocultar][Seguir leyendo]El buceo recreativo con escafandra autónoma (también conocida como Aqua-Lung o scuba) es una práctica cada vez más habitual en el mundo, con millones de personas que practican esta actividad anualmente.
Bucear nos lleva a descubrir un nuevo mundo bajo el mar, nos da la posibilidad de conocer gente nueva y genera en quienes practican este deporte una mayor conciencia sobre el medio ambiente y sobre la importancia de preservar el mundo submarino.
Sin embargo, el buceo se lleva a cabo en un medio hostil donde el organismo requiere adaptaciones fisiológicas que suponen un estrés para el mismo. Por este motivo, el control de los factores de riesgo cardiovasculares y de las condiciones físicas del buceador es fundamental para desarrollar una actividad segura.
En la actualidad, la evaluación médica no es de obligatorio cumplimiento antes de una inmersión, sin embargo, la conciencia sobre la salud cardiovascular y la alta prevalencia de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y la cardiopatía isquémica, hacen que las consultas a cardiología sean cada vez más frecuentes en este contexto.
En este blog abordaremos algunas consideraciones cardiovasculares para la práctica del buceo recreativo con escafandra autónoma de la mano del Documento de consenso de SEC-Asociación de Cardiología Clínica/SEC-GT Cardiología del Deporte (Rev Esp Cardiol. 2024;77(7):566–573).
La enfermedad cardiovascular (ictus, infarto agudo de miocardio, angina de pecho inestable, etc) es responsable del 26% de las lesiones incapacitantes y del 13% de las muertes en el buceo, principalmente en buceadores > 60 años. Según datos derivados de la base de datos anual de la Diving Alert Network, la causa más frecuente de muerte súbita en buceadores es la enfermedad coronaria, y el pico de incidencia, entre los 50 y 60 años.
Por lo tanto, el cribado de enfermedad coronaria es importante en personas > 45 años con factores de riesgo (los principales son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los niveles de colesterol o triglicéridos altos, el tabaquismo, la obesidad, entre otros).
El examen cardiológico básico incluye la realización de un electrocardiograma y la evaluación de la presencia o ausencia de estos factores de riesgo. En función de ello en la consulta de cardiología le aconsejaremos la realización de pruebas complementarias adicionales como puede ser un ecocardiograma y/o una prueba de esfuerzo convencional (ergometría).
¿Si tengo hipertensión arterial puedo bucear?
La respuesta es sí, siempre y cuando se lleve un control adecuado de las cifras de tensión arterial de forma habitual. La toma de medicación para la hipertensión arterial no es una contraindicación absoluta para bucear.
Sin embargo, no debería realizar una inmersión si presenta cifras de TA > 160/100 mmHg (HTA grado 2).
¿Si tengo diabetes mellitus puedo bucear?
El principal riesgo asociado a la diabetes mellitus es la pérdida de consciencia bajo el agua debido a una hipoglucemia (descenso de la glucosa en sangre hasta niveles peligrosos), principalmente en aquellas personas que requieren insulina en su tratamiento habitual. En los últimos años, varias sociedades de medicina subacuática comienzan a ser más permisivas en cuanto a la aceptación de pacientes diabéticos para la práctica del buceo.
La respuesta a la pregunta entonces sería sí, siempre y cuando se tenga un control adecuado de la enfermedad y no se hayan realizado cambios de medicación en el último mes.
En caso de precisar insulina se recomienda tener especial precaución realizando un control de glucemia digital antes y después de la inmersión, ir acompañado de un buceador no diabético y adoptar perfiles de buceo más conservadores, (véase perfiles de buceo conservadores más adelante).
¿Qué es la enfermedad descompresiva?
La enfermedad descompresiva (ED) se define por la formación de burbujas de gas en tejidos y sangre, con una incidencia mayor en individuos con foramen oval permeable (FOP).
La incidencia de FOP en la población general es de aproximadamente el 25%, mientras que la incidencia de la ED es mucho menor (0,005-0,08% de las inmersiones). Por lo tanto, no hay una recomendación general para hacer un screening o búsqueda de FOP en las personas que realizan buceo recreativo, sin embargo, otros estudios sugieren que la búsqueda del defecto o la adopción de perfiles de buceo más conservadores podrían reducir aún más la incidencia de ED.
Los perfiles de buceo conservadores se basan en la adopción de algunas medidas preventivas como:
- Reducir el tiempo de inmersión. Siempre dentro de los límites no descompresivos
- Aumentar el intervalo de superficie (en caso de 2 inmersiones)
- Realizar solo 1 inmersión al día
- Limitar la profundidad de las inmersiones a 15 m (utilizando aire)
- Utilizar preferentemente Nitrox (aire enriquecido en oxigeno).
- Alargar las paradas de descompresión (en caso de requerir)
- Evitar los ejercicios vigorosos/isométricos al menos hasta 4 h después (mejor 12 h)
En resumen, se recomienda la realización de un chequeo médico para buceadores especialmente en los mayores de 45 años con la realización de un electrocardiograma y la evaluación de los factores de riesgo clásicos.
Los perfiles de buceo conservadores pueden minimizar la incidencia de enfermedad descompresiva de forma más efectiva.
La identificación y tratamiento adecuado de enfermedades cardiovasculares son cruciales para la seguridad en el buceo recreativo.
Por la Dra. María del Mar Pérez Gil UICAR
Bibliografía:
(Rev Esp Cardiol. 2024;77(7):566–573)
0 comentarios - 20257may
Prevalencia de las Enfermedades Valvulares Cardíacas: Nuevos tratamientos
[Ocultar][Seguir leyendo]Las enfermedades valvulares cardíacas son un problema creciente, especialmente en poblaciones envejecidas. Su prevalencia varía según la válvula afectada y la causa de la enfermedad. La afectación valvular puede manifestarse como estenosis (problemas de apertura) y/o insuficiencia (problemas de cierre)
Los factores de riesgo que predisponen a su alteración son: edad avanzada (principal causa de degeneración valvular), las enfermedades congénitas (como la válvula aórtica bicúspide); la fiebre reumática (especialmente relevante en países en desarrollo) y la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, que contribuyen a la insuficiencia mitral y aórtica.
La enfermedad valvular más común es la estenosis aórtica. En su forma degenerativa secundaria al envejecimiento y la presencia de factores de riesgos cardiovascular (como hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, etc.) afecta al 2-7% de los mayores de 65 años y hasta el 12% en mayores de 75 años. Su forma congénita (válvula bicúspide) se estima que está presente en 1-2% de la población. Ésta predispone a un mayor riesgo de estenosis a edades tempranas.
La insuficiencia mitral es la enfermedad valvular más común en adultos. Su prevalencia es del 2-3% en la población general y aumenta con la edad (6-9% en mayores de 65 años).
Con el envejecimiento de la población, se espera que la prevalencia de la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral aumente significativamente.
Otras enfermedades valvulares son la insuficiencia aórtica (afecta al 0.5-2% de la población y se relaciona con la dilatación aórtica, enfermedades del tejido conectivo y fiebre reumática); la estenosis mitral (1-2% de la población adulta, principalmente de origen reumático, sigue siendo frecuente en países en desarrollo). Las enfermedades de las válvulas tricúspide y pulmonar son menos comunes, aunque la insuficiencia tricuspídea significativa puede afectar hasta al 1.5% de la población mayor de 70 años.
Las prótesis cardíacas valvulares percutáneas (más conocidas por sus siglas inglesas TAVI/TAVR) han revolucionado el tratamiento de las enfermedades valvulares, especialmente en pacientes de alto riesgo quirúrgico. En la actualidad el abordaje percutáneo de las patologías valvulares es la primera opción para una mayoría de pacientes. No obstante, la mejor opción para en todos los casos debe ser evaluada individualmente.
Sus principales bondades incluyen:
1. Menor invasividad: Se implantan a través de cateterismo, evitando la cirugía a corazón abierto.
2. Recuperación más rápida: Menos tiempo de hospitalización y retorno más ágil a la vida cotidiana.
3. Menor riesgo de complicaciones quirúrgicas: Disminuye la mortalidad y complicaciones como infecciones, insuficiencia cardíaca postoperatoria, ictus o insuficiencia renal.
4. Alternativa para pacientes inoperables: Beneficia a personas con alto riesgo quirúrgico o contraindicación para cirugía.
5. Resultados comparables a la cirugía: En ciertos grupos de pacientes, los resultados en términos de mejoría clínica y sobrevida son equivalentes o superiores a la cirugía convencional.
6. Menor necesidad de anestesia general: En muchos casos se usa anestesia local o sedación, reduciendo riesgos en pacientes frágiles.
Las válvulas percutáneas son ideales en:
1. Pacientes de alto o prohibitivo riesgo quirúrgico: Personas con enfermedades cardíacas avanzadas, edad avanzada (>75-80 años), o comorbilidades (EPOC, insuficiencia renal, fragilidad) que dificultan la cirugía a corazón abierto.
2. Estenosis aórtica severa sintomática: especialmente en quienes presentan disnea, angina o síncope y no pueden someterse a una cirugía de reemplazo valvular convencional.
3. Pacientes previamente intervenidos con válvulas biológicas quirúrgicas que sea deteriorado: puede ser usada para "valve-in-valve", evitando una segunda cirugía en pacientes que ya tienen una válvula bioprotésica.
4. Casos seleccionados de bajo riesgo ya que estudios recientes sugieren que estos pacientes también pueden beneficiarse al no tener diferencias significativas respecto la cirugía.
Otro aspecto
Otro aspecto relevante para los pacientes es que además de ser procedimientos seguros y eficaces, menos invasivos que la cirugía convencional, su convalecencia tras el procedimiento con TAVI/TAVR es mucho más rápida que con la cirugía convencional:
• Tiempo de hospitalización: Generalmente 2-3 días (versus 7-10 días en cirugía abierta).
• Movilización temprana: Los pacientes pueden caminar el mismo día o al día siguiente.
• Dolor y molestias mínimas: No se abre el esternón, lo que reduce el dolor postoperatorio.
• Retorno a actividades normales: En 1-2 semanas, dependiendo del estado general del paciente.
• Medicación postoperatoria: Generalmente anticoagulación o antiagregación plaquetaria para prevenir trombos.
Por el Dr. Jorge Palazuelos, Jefe de la Unidad Hemodinámica Hospital Universitario La Luz Quirónsalud.
0 comentarios - 20253abr
Me han diagnosticado un problema en una válvula, ¿qué significa?
[Ocultar][Seguir leyendo]Con frecuencia la presencia de un soplo en la auscultación lleva al diagnóstico de un problema en una válvula cardiaca. Las valvulopatías son aquellas enfermedades que afectan a una o más válvulas del corazón, debido a que o no se abren o cierran de manera correcta, lo que influye en el buen funcionamiento del corazón. Las válvulas del corazón son la mitral, la aórtica, la pulmonar y la tricúspide. La causa puede ser congénita o adquirida, aunque la más frecuente es la degeneración valvular.
A la vez que el músculo del corazón se contrae y se relaja, las válvulas se abren y se cierran, comportándose como "aletas" que permiten, de manera alternativa, que el flujo sanguíneo entre y salga de los ventrículos y las aurículas, evitando el retroceso del flujo de sangre. Las cuatro válvulas cardiacas son:
-La válvula mitral. Está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo.
- La válvula aórtica. Está localizada entre el ventrículo izquierdo y la aorta.
- La válvula tricúspide. Está localizada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho.
- La válvula pulmonar. Se sitúa entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar.
Las válvulas normales tienen tres velos, excepto la válvula mitral, que solo tiene dos. No obstante existen otras anomalías, como la válvula aórtica bicúspide en la que desde el nacimiento la válvula aórtica tiene únicamente dos velos.
Cuando enferma una válvula puede generar insuficiencia valvular cuando los velos no se cierran de manera correcta y hacen que la sangre circule de manera contraria al flujo normal (regurgitación). De manera alternativa o simultánea puede producirse una estenosis, en la que os velos se vuelven rígidos o gruesos y estrechan el orificio por donde la sangre circula dentro de la válvula.
Las valvulopatías son una enfermedad común; hasta el 4% de las personas mayores de 70 años tiene algún grado de estenosis aórtica, y el 1.6% de la población general tiene una insuficiencia mitral, al menos moderada, y este porcentaje aumenta de manera progresiva con la edad.
Al degenerarse las válvulas pueden engrosarse los velos, más común en la válvula aórtica o la mitral, depositándose calcio en los mismos. La válvula mitral también puede degenerarse de manera que los velos son excesivamente largos y elásticos, provocando un cierre inadecuado que se conoce como prolapso vavlular. Además de la degeneración valvular, las valvulopatías pueden ser secundarias a infecciones como la endocarditis infecciosa o fiebre reumática o secundarias a un agrandamiento de las cavidades del corazón, la aurícula o el ventrículo.
La sintomatología de los pacientes con valvulopatía suele aparecer de manera lenta y progresiva, por lo que, inicialmente, durante años se pueden no tener síntomas. A veces, la aparición de otra enfermedad, como un cuadro infeccioso o la caída en arritmia rápida, provoca la primera descompensación. Lo más frecuente es la aparición de falta de aire (disnea) con los esfuerzos, de inicio lento y progresivo que puede acompañarse de hinchazón de los pies o miembros inferiores (edemas). Otros síntomas puedes ser desmayos o pérdidas de conocimiento, palpitaciones o incluso dolor torácico.
Para evaluar las valvulopatías es preciso realizar fundamentalmente un electrocardiograma y un ecocardiograma.La ecocardiografía cardiaca muestra las válvulas que están afectadas y con qué severidad. Y ofrece información de los tamaños y funcionalidad de las diferentes cavidades cardíacas, lo que es determinante para decidir el mejor tratamiento a seguir. También puede informar sobre la presencia de la hipertensión pulmonar. El corazón y la circulación pulmonar están íntimamente relacionados y la afectación de uno comporta a largo plazo la afectación del otro. Es importante saberlo a la hora de decidir la mejor opción terapéutica. En ocasiones puede ser necesario realizar un cateterismo cardíaco, sobretodo antes de una intervención sobre una valvulopatía.
El tratamiento de las valvulopatías en fases menos evolucionadas es farmacológico y cuando los síntomas aparecen o según los hallazgos en el ecocardiograma se indica el tratamiento quirúrgico en el que se repara o cambia la válvula afectada. Recientemente, han aparecido técnicas no quirúrgicas y, por lo tanto, menos invasivas, pero que en muchos casos aún tienen que demostrar resultados no inferiores en relación con la cirugía.
En pacientes con valvulopatías es particularmente es importante tener una adecuada higiene dental, pues los gérmenes de la boca tienen especial predilección por adherirse a las válvulas enfermas e infectarlas, lo que se denomina endocarditis infecciosa.
Cuando está indicado el tratamiento quirúrgico se opta por reparar las válvulas cardiacas siempre que sea posible en lugar de reemplazarlas, ya que ayuda a preservar la función cardíaca y se evitan las complicaciones derivadas del uso de prótesis artificiales. En estos casos, se elimina el segmento dañado de la válvula que no se cierra correctamente y luego se juntan los bordes cortados. Esto permite que la válvula funcione correctamente y detenga la fuga. Luego, se refuerza el anillo alrededor de la válvula mediante la implantación de un anillo artificial (procedimiento llamado anuloplastia).
En algunas personas, como las que tienen estrechamiento de la válvula mitral o aórtica (estenosis) y válvulas muy calcificadas, las válvulas no pueden ser reparadas. En estos casos la opción quirúrgica es el reemplazo de las válvulas cardiacas en las que se pueden utilizar diferentes tipos de prótesis:
- Prótesis biológicas. Realizadas a partir de tejidos de animal (sobre todo del cerdo y de la vaca). Tienen un excelente perfil de riesgo tromboembólico (riesgo de hacer coágulos y embolias) por lo que no requieren de tratamiento anticoagulante (Sintrom®), pero presentan una durabilidad limitada ya que se deterioran con el paso de los años. Son la mejor opción para pacientes de mayor edad o con contraindicaciones para la anticoagulación.
- Prótesis mecánicas. Realizadas fundamentalmente con titanio y carbono. Presentan una excelente durabilidad por lo que es muy infrecuente que los pacientes requieran ser reintervenidos, pero requieren tomar anticoagulantes de forma indefinida (Sintrom®), ya que sin este tratamiento existe un riesgo de tener embolias.
Desde hace algunos años, se han desarrollado técnicas con las que es posible reparar o sustituir las válvulas del corazón a través de un catéter (introducido por la ingle en la mayoría de los casos). Estos tratamientos percutáneos ofrecen una opción de tratamiento para pacientes con un alto riesgo quirúrgico.
Los dos principales tratamientos con catéter para las valvulopatías son: el remplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI por sus siglas en inglés), para el tratamiento de la estenosis aórtica, y la reparación mitral percutánea con el dispositivo MitraClip, para el tratamiento de la insuficiencia mitral.
De manera que si padece una valvulopatía al menos moderada o grave, consulte con un especialista en esta patología que le asesore sobre el seguimiento más adecuada para su patología.
Por la doctora Alejandra Carbonell
 responsable de la Unidad de Valvulopatías
responsable de la Unidad de Valvulopatías 0 comentarios
0 comentarios - 20254mar
Soy portador de marcapasos, ¿puedo hacer revisiones desde casa?
[Ocultar][Seguir leyendo]En el mundo de las arritmias, el Siglo XXI ha traído avances no solo en los materiales y tipos de tratamientos, sino también en la posibilidad de realizar controles y seguimientos remotos (a distancia) del funcionamiento de los dispositivos implantados por los especialistas - marcapasos, resincronizadores, desfibriladores transvenosos y subcutáneos, y Holters subcutáneos.
La monitorización remota consiste en la capacidad, virtualmente idéntica a una revisión presencial, de evaluar el funcionamiento (pero no los parámetros de estimulación), de los dispositivos antes mencionados.
En la actualidad todas las compañías fabricantes de dispositivos implantables cuentan con un sistema de monitorización remota, el cual consiste en un pequeño transmisor que el paciente se lleva a casa posterior a la intervención quirúrgica. Tan sencillo como conectarlo a la red eléctrica de casa como cualquier otro electrodoméstico, se comunica con el dispositivo que el paciente lleve implantado. Esta información es confidencial y solo tienen acceso a ella profesionales autorizados. La transmisión del funcionamiento de los componentes del sistema son muy útiles para los médicos que realizan el seguimiento, ya que se pueden programar alertas con el fin de prevenir o anticiparse a complicaciones relacionadas con la patología subyacente paciente así como fallos del dispositivo implantado. Otra ventaja radica en la comodidad que supone al paciente no tener que hacer revisiones y seguimientos presenciales con tanta frecuencia. Cabe destacar, sin embargo, este recurso nunca será capaz de reemplazar la consulta de revisión presencial dado que la monitorización remota, como bien indica su nombre, solo es capaz de monitorizar pero no permite a los profesionales cambiar los parámetros ni la programación de los dispositivos (constituyendo un factor no limitante, ya que le confiere mayor seguridad).
Es importante reseñar que la monitorización remota cuenta con la aprobación gubernamental (a nivel nacional, continental y mundial) y está legislada en el marco de regulaciones sanitarias, cumpliendo con todos los requisitos para proteger la confidencialidad de los datos obtenidos.
Al momento del alta hospitalaria el paciente recibirá una guía estandarizada de fácil lectura para conocer en que consiste llevar un dispositivo implantable y los pasos a seguir para una monitorización remota eficaz la cual no supone ningún riesgo agregado.
Recomendamos evacuar cualquier tipo de duda o inquietud con su médico especialista y consultar con el equipo de cardiología tratante.
Por el doctor Julian Crosa,
 especialsita de la UICAR
especialsita de la UICAR 0 comentarios
0 comentarios
CardioBlog es el resultado del esfuerzo de un equipo de profesionales altamente motivados en resolver numerosas interrogantes y problemas de la vida diaria en pacientes cardiológicos; y facilitar consejos a aquella población sana interesada en mejorar sus hábitos de vida y controlar sus factores de riesgo cardiovascular. Nuestro objetivo es combinar la experiencia clínica con las últimas actualizaciones científicas en cardiología y prevención cardiovascular, para ayudar a resolver preocupaciones habituales de la población en riesgo.
 2.025
2.025
 2.024
2.024
 2.023
2.023
 2.022
2.022
 2.021
2.021
 2.020
2.020
- Me han diagnosticado Fibrilación Auricular: ¿qué debo saber?
- Recomendaciones cardiovasculares para la práctica del buceo recreativo
- Prevalencia de las Enfermedades Valvulares Cardíacas: Nuevos tratamientos
- Me han diagnosticado un problema en una válvula, ¿qué significa?
- Soy portador de marcapasos, ¿puedo hacer revisiones desde casa?
La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.
Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.
Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.
Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.